Contenido
- Introducción
- El guancasco: una tradición con raíces profundas
- El baile de moros y cristianos: características y contexto en Ojojona y Lepaterique
- El rescate del baile en 2010 y la introducción de máscaras
- Diversidad de expresiones en el teatro popular tradicional hondureño
- Continuidad y legado del uso de máscaras
- Conclusión
Introducción
El guancasco es una de las tradiciones culturales más emblemáticas de Honduras, un teatro popular tradicional que simboliza el encuentro entre comunidades para reforzar lazos de paz y convivencia. En este artículo, exploramos el uso de máscaras en el baile de moros y cristianos, una de las expresiones centrales del guancasco entre Ojojona y Lepaterique, destacando su origen, evolución y relevancia en la actualidad.
El guancasco: una tradición con raíces profundas
El guancasco, también conocido como Paisanazgo, es una manifestación de hermandad entre pueblos. Este encuentro recíproco simboliza la reconciliación y reafirmación de lazos de amistad entre comunidades, con actividades que incluyen procesiones, música, baile y teatro. Según la revista *Mesoamérica* (1987), esta tradición regula las relaciones permanentes entre pueblos y abre o cierra los ciclos festivos en honor a los santos patrones: San Sebastián en Ojojona (20 de enero) y Santiago Apóstol en Lepaterique (25 de julio). Aunque el guancasco ha enfrentado interrupciones debido a conflictos territoriales y disputas jurídicas, su esencia se ha mantenido viva como un legado cultural.
Históricamente, el guancasco tiene rasgos culturales prehispánicos y su práctica en el siglo XVII ya había sido documentada. Según Doris Stone (2007), en Ojojona se realizaba cada 20 de enero, con elementos como caballos de palo, similares a los usados por los conquistadores españoles. Frailes como Antonio Margil y Melchor López, que recorrieron Honduras en esa época, dejaron crónicas detalladas que destacan la importancia de estas celebraciones.
El baile de moros y cristianos: características y contexto en Ojojona y Lepaterique
El baile de moros y cristianos, inspirado en la Reconquista española, dramatiza la lucha entre musulmanes y cristianos. Adaptado al contexto local, este teatro popular se convirtió en un componente central del guancasco. En Ojojona y Lepaterique, esta tradición sufrió interrupciones a finales del siglo XX debido a la falta de recursos y organización comunitaria. Sin embargo, en 2010 se impulsó su rescate gracias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el apoyo del Consejo Local de Cultura de Ojojona.
El rescate del baile en 2010 y la introducción de máscaras
El proceso de recuperación del baile incluyó la búsqueda de trajes e implementos guardados por la comunidad y la convocatoria de nuevos integrantes. Una innovación clave fue el uso de máscaras para representar a los soldados de ambos bandos, permitiendo la participación femenina sin alterar la esencia de la tradición. Claudia Flores, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, recuerda cómo surgió la idea:
«Las máscaras nunca se habían usado antes en el baile de los moros y cristianos del guancasco. Fue algo que pensamos entre nosotras porque no había hombres disponibles. Decidimos cubrir nuestros rostros, y así nació la idea.»
Flores creó las máscaras utilizando papel iris, acrílicos de alta calidad y barniz para protegerlas del sudor y la humedad. Aunque conserva las máscaras originales en un marco como recuerdo personal, reconoce que su creación representó un esfuerzo único:
«Quería que las máscaras duraran. Las pinté con acrílicos buenos y les puse barniz por ambos lados. Hoy las conservo todas en un marco grande, excepto una que se perdió. Están guardadas con cariño.»
Cristopher González, miembro activo desde 2010 y actual director del grupo juvenil que realiza el baile, explicó cómo esta tradición evolucionó a lo largo de los años. Según él, las máscaras fueron inicialmente una solución temporal que se transformó en un elemento recurrente:
«En 2010, las primeras máscaras surgieron porque no había suficientes jóvenes varones para participar en el baile de moros y cristianos. Fueron diseñadas por Claudia, pero luego, en 2012, se hicieron nuevos diseños a cargo de Ramón Ramos, que son los que se utilizan hasta hoy.»
Desde entonces, el baile se ha realizado regularmente, al menos una vez al año, hasta la interrupción causada por la pandemia. González señala que actualmente las máscaras son consideradas desechables, hechas de cartón y reemplazadas según sea necesario. Sin embargo, el grupo enfrenta desafíos importantes debido a la falta de apoyo institucional:
«En Ojojona, no te incluyen en el programa ni te dan tiempo para organizarte. A veces te avisan el día anterior, y con los jóvenes que estudian o trabajan, es difícil coordinar. En Lepaterique, en cambio, sí hay comunicación previa, y eso ayuda a mantener vivo el baile.»
A pesar de estos retos, el grupo continúa realizando esfuerzos para preservar esta tradición, aunque González advierte sobre la falta de interés entre las nuevas generaciones y la indiferencia hacia la cultura por parte de algunas autoridades locales.
Diversidad de expresiones en el teatro popular tradicional hondureño
Según el investigador Mario Ardón Mejía, el uso de máscaras en tradiciones como el guancasco también tiene paralelos en otras manifestaciones del teatro popular tradicional en Honduras. Por ejemplo, en la Judea de Petoa, Santa Bárbara, celebrada durante Semana Santa, los participantes usan máscaras de cartón elaboradas artesanalmente, decoradas según sus preferencias. Sin embargo, el uso de máscaras ha disminuido debido a la importación de productos comerciales, aunque algunas comunidades han retomado las prácticas tradicionales en los últimos años.
En Belén Gualcho, Ocotepeque, se descubrió un juego de máscaras antiguas utilizadas en guancascos que datan de 1948. Estas piezas, rescatadas de la acción anticultural de un coleccionista extranjero, actualmente se encuentran bajo custodia en el Museo de la Universidad de Tucson, Arizona. Este hallazgo subraya la importancia de proteger y documentar las manifestaciones culturales como parte del patrimonio material e intangible de Honduras.
Continuidad y legado del uso de máscaras
Desde su reintroducción en 2010, el uso de máscaras en el baile de moros y cristianos ha evolucionado como un símbolo de adaptación y creatividad comunitaria. Aunque los hombres han retomado los papeles de soldados en años recientes, las máscaras continúan siendo un elemento distintivo que enriquece la estética del baile y refuerza su valor como expresión cultural.
Conclusión
El uso de máscaras en el baile de moros y cristianos del guancasco entre Ojojona y Lepaterique es un ejemplo de cómo las tradiciones pueden adaptarse a nuevos contextos sin perder su esencia. La incorporación de estos elementos artísticos no solo revitaliza la tradición, sino también inspira a otras comunidades a valorar y preservar su patrimonio cultural como parte de la diversidad y riqueza de las expresiones populares hondureñas.
Seguir al autor de este artículo.



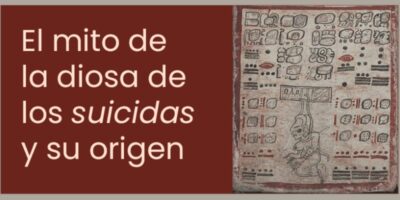


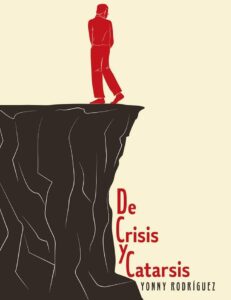
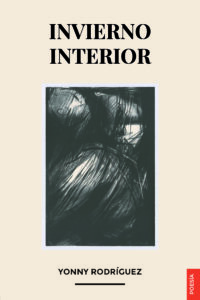


Dejar una respuesta