Contenido
I. Introducción
Godofredo Eromeún nos presenta en «El Último Profesor» una novela que desafía las convenciones. Lejos de una narración lineal y predecible, nos sumerge en un laberinto de voces, realidades difusas y reflexiones sobre la propia naturaleza de la escritura. La obra, extensa y ambiciosa, juega con la metaficción, la ciencia ficción incipiente y una estructura que recuerda a «Rayuela» de Cortázar, invitando al lector a un papel activo en la construcción del significado. En este artículo, exploraremos cómo la novela deconstruye las ideas tradicionales de autoría y realidad, y cómo exige una lectura participativa que nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre la literatura.
II. Marco teórico
Para desentrañar la complejidad de «El Último Profesor», nos apoyaremos en varias corrientes teóricas. Primero, el postestructuralismo, con figuras clave como Jacques Derrida, Michel Foucault y Roland Barthes, nos permitirá analizar cómo la novela deshace las jerarquías y las oposiciones binarias. Derrida, con su concepto de «deconstrucción», nos ayudará a ver cómo el texto subvierte las nociones de original y copia, de centro y margen. Foucault, por su parte, nos ofrecerá herramientas para examinar las relaciones de poder y cómo el discurso construye la realidad. Barthes, con su idea de «la muerte del autor», nos permitirá explorar la fluidez de la identidad autorial en la novela.
En segundo lugar, la teoría de la recepción, con teóricos como Wolfgang Iser y Hans Robert Jauss, nos guiará en el análisis de cómo la novela interactúa con el lector. Iser, con su noción de «lector implícito» y «espacios en blanco», nos mostrará cómo el texto deja huecos que el lector debe llenar activamente. Jauss, con su concepto de «horizonte de expectativas», nos permitirá comprender cómo la novela desafía nuestras expectativas literarias.
Finalmente, estableceremos un diálogo con autores como Julio Cortázar, cuya «Rayuela» sirve como referencia estructural; Jorge Luis Borges, con su exploración de la metaficción y los laberintos; e incluso Philip K. Dick, si nos adentramos en los aspectos de realidad simulada que se insinúan en la obra.
III. Análisis
1. Deconstrucción de la autoría y la realidad
«El Último Profesor» inicia con una nota del autor que ya nos pone en alerta: «El siguiente texto es una obra de ficción. Cualquier similitud existente con persona viva o muerta es solo coincidencia. No se pretende zaherir, solo causar un momento grato al lector por medio de una simulación. Las aparentes referencias a individuos, acontecimientos, establecimientos u organizaciones reales tienen como fin darle un aire de autenticidad, y han sido utilizados en el contexto de la fantasía. Asimismo, no se recomienda que personas muy sensibles lean estas páginas por su contenido violento y obsceno.» Esta declaración, lejos de ser una simple formalidad, abre la puerta a la duda sobre la naturaleza de lo que estamos leyendo. ¿Qué es real y qué es simulación?
La figura del editor, que aparece en la novela, es un ejemplo clave de la deconstrucción de la autoría. El narrador lo describe de manera cambiante, casi como una entidad inestable: «El editor, que ahora tenía la forma de un gato siamés, me miró con sus ojos azules y me dijo…» Esta fluidez en la identidad del editor cuestiona la autoridad única del autor y sugiere que la creación literaria es un proceso más colaborativo y menos fijo de lo que solemos pensar. Hay una escena donde el editor se transforma, dialogando con el narrador sobre la naturaleza de la realidad y la escritura:
«—¿Qué somos nosotros? —le pregunté.
—Personajes de un relato —respondió el editor sin dudarlo.
—¿O simulados en una realidad virtual? —insistí.
El editor dejó escapar una carcajada.
—¿Y qué diferencia habría? Alguien nos está pensando, alguien nos está escribiendo, alguien nos está leyendo. Somos una idea en la mente de alguien. No somos reales, ni siquiera somos personajes. Somos palabras, signos, letras. Somos la sombra de una sombra.»
Esta conversación metaficcional desdibuja los límites entre el autor, el personaje y el lector, mostrando cómo el texto se construye a sí mismo y reflexiona sobre su propia existencia.
Derrida nos recordaría que la búsqueda de un «significado original» es una ilusión. El texto se descentra, se multiplica en interpretaciones. Barthes, por su parte, celebraría esta «muerte del autor» como una liberación del lector, quien se convierte en un co-creador del texto.
2. Lector implícito y estructura narrativa
La estructura de la novela, dividida en «Libros» y secciones con títulos enigmáticos, exige un lector activo. Al igual que en «Rayuela» de Cortázar, el lector debe armar el rompecabezas de la historia, eligiendo su propio camino a través del texto. Iser nos diría que el texto está lleno de «espacios en blanco», lugares donde la imaginación del lector debe intervenir para dar sentido a la narración. La «Carta de Navegación» (el índice) ya nos advierte de esta fragmentación, con títulos como «Libro de la Confusión», «Libro de los Espejos» o «Libro del Abismo», que sugieren una lectura no lineal y llena de incertidumbre.
Por ejemplo, el prólogo establece un tono ambiguo y perturbador: «El lector percibirá en el ambiente de esta larguísima historia una luz mala que inmediatamente le indicará que todo está por derrumbarse; notará la irradiación por la manera peculiar en que se describen los objetos, los cuales debieron ser representados por las más precisas palabras y el mejor de los estilos; un mar de nombres y adjetivos musicalizado por certeros signos de puntuación. Esta luminiscencia ilimitada dificultaba nuestra vista, la de los narradores: transformamos sin querer al tiempo y al espacio en algo antinatural para sumergir a los personajes en una pesadilla; sucedió poco a poco.» Esta frase nos deja con la incertidumbre de qué es esa «luz mala» y cómo afectará la narración. El lector debe llenar ese vacío con sus propias interpretaciones, creando una experiencia de lectura única.
Jauss nos hablaría del «horizonte de expectativas». «El Último Profesor» desafía nuestras expectativas de una novela tradicional. No hay un héroe claro, ni una trama lineal, ni un final cerrado. En cambio, nos encontramos con una narrativa fragmentada, que nos obliga a cuestionar nuestras propias nociones de lo que es una historia.
3. Indicios de ciencia ficción y realidad simulada
Aunque no es una obra de ciencia ficción en el sentido estricto, «El Último Profesor» coquetea con temas propios de este género. Hay pasajes que sugieren la posibilidad de realidades simuladas o múltiples, como el diálogo entre el narrador y el editor que mencionamos antes:
«—¿Qué somos nosotros? —le pregunté.
—Personajes de un relato —respondió el editor sin dudarlo.
—¿O simulados en una realidad virtual? —insistí.»
Esta reflexión sobre la naturaleza de la realidad nos conecta con las preocupaciones de autores como Philip K. Dick, quien exploró en sus obras la difusa frontera entre lo real y lo artificial. Foucault, con su análisis del poder y el discurso, nos invitaría a preguntarnos quién controla la «simulación» y qué intereses se esconden detrás de ella. La novela también presenta elementos oníricos y alucinatorios que desdibujan la línea entre la percepción y la realidad.
IV. Conclusiones
«El Último Profesor» es una novela que nos invita a mirar el mundo a través de un espejo fragmentado. Godofredo Eromeún nos desafía a cuestionar las certezas, a dudar de la autoridad del autor y a participar activamente en la construcción del significado. A través de la deconstrucción, la experimentación narrativa y el flirteo con la ciencia ficción, la obra se presenta como un laberinto literario que recompensa a aquellos lectores dispuestos a perderse en sus páginas. En un mundo donde la realidad se vuelve cada vez más compleja y la información nos bombardea constantemente, esta novela nos recuerda la importancia de la lectura crítica y la capacidad de cuestionar lo que se nos presenta como «verdad». Futuras investigaciones podrían explorar con mayor profundidad las influencias filosóficas en la obra o su relación con la literatura hondureña contemporánea.
Para el lector curioso, una probada:
Para dar una idea del estilo y la atmósfera de la novela, aquí hay un breve fragmento que combina la metaficción con un toque de surrealismo:
» —Claro que no. Estamos muy bien simulados en una realidad virtual, cada célula o vaso sanguíneo está de una manera representada. El número de moléculas y la composición atómica también están allí, manifestados, por eso tenemos hasta biólogos moleculares; y como la naturaleza falla aun siendo una simulación, nosotros también fallamos, nos enfermamos. Usted por ejemplo padece de cáncer, y su cerebro tampoco anda bien: su capacidad verbal ha disminuido, es por eso que abusa de los adverbios terminados en –mente, hasta olvida las tildes; se esfuerza, pero no es suficiente… —Hizo una pausa porque el prologuista tose como para expulsar sus frágiles pulmones, camina hacia una esquina para obtener privacidad; mancha su pañuelo de sangre, mejor lo esconde en su faltriquera.
—Disculpe, prosiga usted. —Pensó que se puede defender: es un empleado original, ha aprendido mucho de los grandes coautores, no solo inventa palabras, también renovó el punto de vista y sus metáforas resplandecen como el sol. —Bueno, en la simulación de la que hablo hay moléculas y material casi mágico; ¿cómo cree que mi rostro cambia tanto? Usted pregunta si somos personajes de ficción, sin vida como en un cuento, con eso solo demuestra que está disfuncional de la cabeza. —Lo que afirma es muy raro. Le creo por el puesto que ejerce con inhumana responsabilidad. Ahora bien, nos crean solo para un propósito. ¿Está consciente de su trabajo y de su existencia? —Explíquese mejor. —Cómo es posible que sea varios en uno. Para quién edita usted un libro tan grande, ¿lo podrá leer alguien? ¿Nunca ha sospechado que su propósito sea un sinsentido? Es como un récord Guinness, tener las uñas muy largas no sirve de nada, qué tontería. —Considero que ignora mucho, me siento ofendido con semejante comparación, si no fuera por su condición estaría muy furioso. Estoy para reducir el material según las necesidades. El texto no se puede transmitir a todos lugares por el tamaño y la clase de destinatario. Muy parecido a Don Quijote de la Mancha, los hay adaptados para niños que incluye ilustraciones de Gustavo Doré, o la edición crítica de especialistas. Pero sí se puede leer de principio a fin, solo requiere paciencia, hasta usted lo leyó con sus deficiencias. En fin, ya me voy. No puedo perder el tiempo. —Le recuerdo que yo fui creado para leerlo. ¡Qué injusto! Nos tratan con mucha parcialidad, pobre de quienes estén señalados como prescindibles. «
Seguir al autor de este artículo.
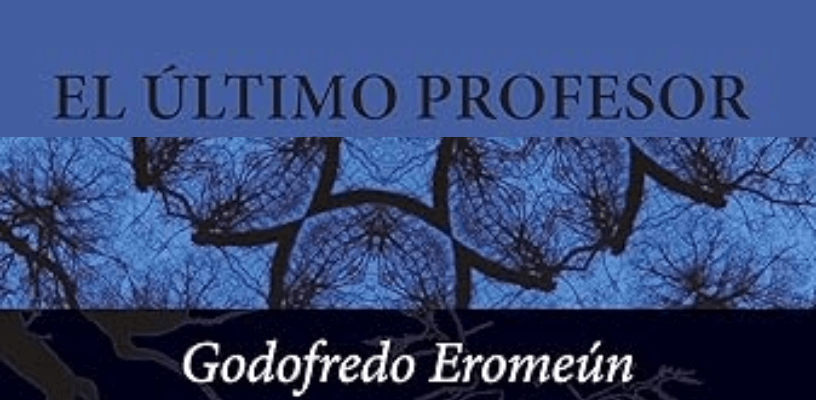





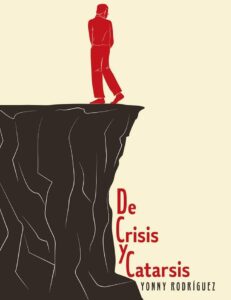
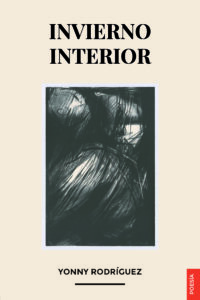


Deja un comentario