Hubo un tiempo en que la ropa y los zapatos eran hechos a medida: un sastre, un zapatero. En los años noventa, Honduras tenía otro ritmo. Uno caminaba despreocupado por las calles polvorientas de Tegucigalpa, se subía al bus con los Enanitos Verdes o Soda Stereo sonando de fondo. No existía el reguetón ni la bachata en cada esquina, y la vida era más parecida a una portada de Atalaya que a un reel de Instagram.
Los adolescentes soñábamos con un tamagotchi, una bicicleta BMX o un walkman. Nada de móviles ni youtubers. La gente sacaba su banca de madera o su silla plegable y se sentaba en la acera a platicar, a ver a los niños jugar, a existir en comunidad. Los juguetes eran un premio por las buenas notas o un regalo de Navidad. No había centros comerciales como los de ahora; con suerte, íbamos al mercado a tirar el rol en las gradas eléctricas del “mercado de abajo”, donde los adultos miraban con recelo ese mecanismo que subía y bajaba sin razón aparente, como juego mecánico de feria.
Las tardes eran de Dragon Ball, y las noches escolares, de Topogigio. Los domingos tocaba iglesia, claro, y también la hermana que interpretaba “a la luz de la Palabra” quién había embarazado a la hija de la vecina. Había jóvenes que se dejaban el pelo largo o empezaban a formar su “mara”, que en aquel entonces no era más que un grupo de chicos con palos y piedras, buscando pleito por un empate en el fútbol o una mala mirada. Nada que ver con las “maras” de traje, título universitario y cuenta bancaria que hoy dirigen despachos y empresas: abogados, políticos, empresarios —la élite impune.
Después llegaron los ordenadores y los cafés internet. Ahí estaba la señora buscando un gringo que la sacara de la pobreza y la llevara al norte. En Messenger, los nombres eran auténticos manifiestos: “GatitaTraviesa01 (guiño guiño)”, “Carita feliz, la sensación del bloque”. Y en las radios, la bachata y el reguetón comenzaron a devorar la frecuencia.
Poco a poco, las baleadas, las burritas y la carne asada de las señoras en las esquinas fueron desplazadas por combos grasientos. Las tiendas de ropa usada dejaron sin clientes al sastre, y el zapatero —ese artesano de calzados indestructibles— terminó sin oficio. Aquellos zapatos, por cierto, bien podían servir de cuña para un 22R: vehículo mítico, más caro que un terreno y capaz de hipotecar los estudios del primogénito.
Hoy tenemos aplicaciones de citas, sexo por internet y montañas de plástico con formas curiosas, diseñadas para provocar un deseo inmediato, adictivo, anestésico. Compramos para sentir una pequeña chispa de felicidad, como si consumiéramos fentanilo sin el efecto zombi. Trabajamos para seguir comprando, para acumular más plástico con luces, más espejos con filtros. Hasta que un día, en la tumba, nos adornan con flores de plástico también.
Las redes sociales nos dieron amor con remesas y relaciones a base de stickers. Aquellas pertenencias que antes soñábamos —una casa, un 22R— ahora se canjean por tatuajes, un viaje a Colombia, o una foto en una playa donde drogarse sea parte del paquete turístico. Las poses en Instagram reemplazaron los logros reales. Las pertenencias virtuales (likes, followers, reels) son ahora más importantes que las pertenencias materiales. Y quienes desean una familia, hijos, un hogar, hoy parecen revolucionarios románticos, porque la mayoría prefiere vivir solos, explorar la vida, flotar.
No hablo desde el conservadurismo ni la nostalgia vacía. Hablo desde la observación de un país donde muchos jóvenes transitan la vida sin amor propio, repartiendo mandados en motos, con los oídos llenos de reguetón y la mente fragmentada en tendencias efímeras. Me dirijo a ustedes, jóvenes ChatGPT, que creen engañar a los maestros con respuestas perfectas generadas por IA. (No engañan a nadie, en serio. Es como esconder un elefante detrás de un bambú).
Ustedes son geniales. Y por eso mismo, deberían mirar la vida más allá de TikTok. Hablen con las personas que los rodean, miren a los ojos, hagan chistes malos, escriban versos sin algoritmo. Vivan relaciones duraderas. Consuman menos plástico. Escuchen menos música enajenada. Busquen el arte en el silencio, el sentido en el diálogo. Tal vez esto sea solo una reflexión atravesada por la nostalgia, pero me gustaría volver a ver personas únicas, con ingenio natural, sin la estandarización que trajo la globalización. Gente capaz de enamorar con palabras, no con filtros.
La cultura no debe preservar un estatus elitista ni reproducir al sujeto masificado que se autoexplota sexual, económica, social y espiritualmente en nombre del éxito. La cultura debe abrirnos al otro, a la diferencia, a la verdad humana que aún habita bajo la superficie de esta era digital.
No seamos más vasos de papel del capital.
Seamos montañas fértiles, llenas de semillas que, un día, darán frutos dulces.






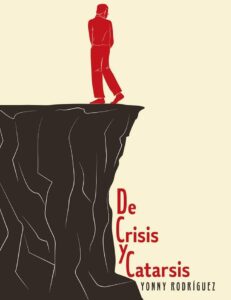
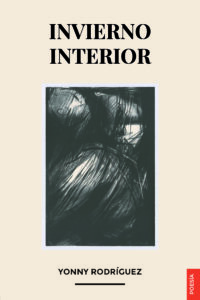


Deja un comentario