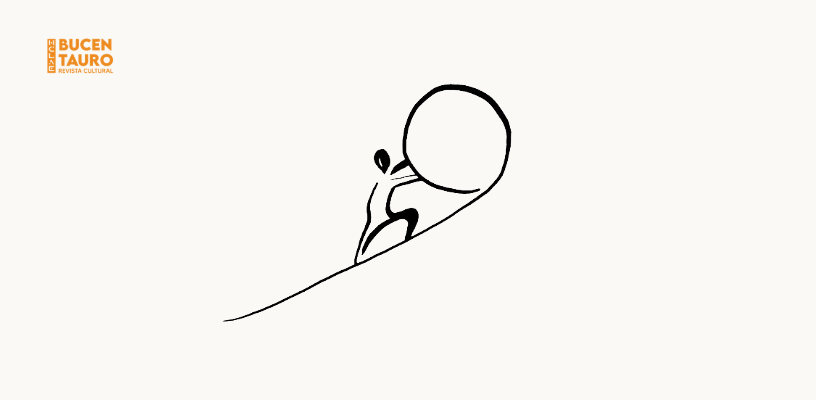Breve introducción
En su faceta de teórico literario, Jean-Paul Sartre afirmaba que un escritor comprometido sabe que la palabra es acción y que revelar es cambiar. Esta idea resulta patente en la obra cuentística de Edwin Antonio García, voz en ascenso dentro del coro literario nacional, cuyo trabajo se ha centrado en temas de especial sensibilidad social sin desatender por ello el apartado estético.
Firmes en nuestro compromiso con la visibilización de realidades urgentes, la revista Bucentauro ha contactado con García, quien afablemente ha decidido colaborar presentando a nuestro público su cuento inédito titulado A bordo, donde se retrata con resuelta hondura y crudeza las vicisitudes de la experiencia migrante.
A bordo
Sentado en este café, junto a mi amigo Margarito, recuerdo que en Honduras yo era un vago y poco más: por la mañana acompañaba a mi abuelo Faustino a la milpa, por la tarde jugaba al futbol y no teniendo nada más que hacer iba a las cantinas para ahogarme en el alcohol. Mi vida se limitaba a esas acciones elementales que, hoy por hoy, convertido en un pequeño comerciante de perros en New York, me parecen un suicidio lento.
Pero todo cambió cuando llegó Will. O quizá solamente nosotros cambiamos, porque viéndolo bien él daba la sensación de haber sido el mismo desde siempre.
De su visita a nuestra aldea, lo primero que nos llamó la atención fueron sus tatuajes de mujeres desnudas, un retrato de su madre y un escapulario color plata. Pronto lo miramos fotografiar los paisajes junto al río, coquetear con las muchachas del pueblo y nadar como atleta entre tanto inexperto. Luego se nos acercó, nos pidió que lo invitáramos a fumar, a lo que todos accedimos por la mera curiosidad de hablar con él.
Poco después nos comentó que venía de México, que más joven había trabajado en San Pedro Sula como taxista y que después, por razones que nunca detalló, había migrado en dirección al norte. Pero una «hembrita michoacana», explicó, le había quitado las ganas de subir. «Que me late que ustedes nunca han andado por esos caminos» aseguró, lanzando una sonrisa altanera. Y en efecto ninguno de nosotros había salido del país.
—Yo subo dentro de un mes—, afirmó—. Si alguno de ustedes está interesado en irse de este pinche pueblo me puede decir.
La verdad, lo que se dice muchos deseos de viajar al norte, ni Margarito ni Colocho ni yo teníamos, pero escucharlo decir que conocía México como conocía nuestra aldea nos animó a vender las pertenencias con la fe de algún día levantarnos un rancho o un cantón.
«Chale, cabrones», lo escuchamos decir una vez más, el día en que lo invitamos a fumar y le dijimos que también nos íbamos para el norte.
—La mariguana nos va a servir—, explicó—. Pero lo que realmente importa en el camino es saberse mover.
Al cabo de algunos días, salimos por Copán y en Guatemala caminamos lejos de los retenes, haciendo amistades cortas que luego se perdían. Algunas veces entrábamos a una pensión que no llegaba a hostal, entonces descansábamos, comíamos, pagábamos y nos íbamos.
Pero más pronto de lo que pensamos, por la ciudad de Oaxaca, el dinero se nos acabó. Ahí, mientras nos mirábamos con cara de afligidos, Will nos animó: «Culeros, todo va a estar bien». Luego se fue y regresó, dos o tres horas después, con dinero y provisiones.
Y fue por Margarito, conviene aclarar, a quien ahora he encontrado por casualidad en este café y ha suscitado estos recuerdos, que caí en cuenta, poco después de aquellos hechos, de que Will portaba un revólver.
Desde entonces nos acostumbramos a verlo robar, siguiendo, si no el mismo patrón, uno parecido. Caminaba de un lado a otro cerca de un solitario callejón, luego empujaba con fuerza a sus víctimas y acto seguido las despojaba de sus pertenencias y las hacía correr. Con el dinero ganado, nos obligaba a comprar cosas, cocinar, servirle la cena y hacer vigilia para que no nos cayera la migra.
Para cuando llegamos al DF nos daba órdenes como jefe indiscutido y no toleraba las bromas. Es así como en algún momento nos llevó a una casa particular y presentó a un grupo de supuestos amigos que nos ayudarían a cruzar.
—¿Estos son los muleros?—, preguntó uno de los individuos.
—Bien comidos y bebidos—, contestó Will.
Más tarde nos asignaron un cuarto donde echarnos. Y una mujer que parecía hombre nos advirtió que al siguiente día tendríamos que madrugar para tomar el tren.
—Hasta donde sé, y es poco, un mulero es un migrante que se va hasta Caborca y cruza el desierto con una mochila de mariguana. Alguien en Puebla me dijo que la carga es un boleto seguro al norte—, explicó Margarito más tarde.
Will apareció al amanecer, sonriente, junto a un flaco de ojos hundidos con quien supuestamente se había ido de putas. Nos apuró y salimos en dirección de Lechería. Cuando la máquina pitó, de los costados de las vías y de las casuchas, apareció un enjambre de migrantes que subía en tropelía al tren. Vi rostros tristes y nerviosos, niños caminando sobre los vagones o en brazos de alguna mujer. Cuerpos, muchos cuerpos, y cabello en movimiento bajo un sol ardoroso.
Mucho después, llegamos a Guadalajara, donde comimos en un albergue y dormimos junto a la estación, bajo la mirada de vagabundos trasnochados que se acercaban a husmear. Como en otras ocasiones, soportando el frío incesante, nos turnamos el sueño.
Al día siguiente salimos hacia Tepic, pero como el tren iba en marcha, Colocho tropezó y se hizo un marcado raspón en el pómulo derecho.
—Sentí un colazo de la Bestia—, comentó entre risas.
Cuando llegamos a Mazatlán, caímos en cuenta de que nuestro viaje hacia el norte era por la ruta larga.
—Este trayecto es más seguro—, dijo Will—. Aunque se sufre el doble.
¡Y vaya que estábamos sufriendo! A Colocho se le habían resecado los labios, a Margarito el viaje le provocaba náuseas y a mí se me irritaron tanto los ojos que prefería mantenerlos cerrados sin caer en el sueño.
Saliendo de Culiacán, advertimos que un tipo asaltaba a los que iban a bordo.
—Es un cholo—, escuchamos decir.
—¡Echen todo lo de valor aquí!—, nos ordenó, mientras nos lanzaba un bolso. Will no entregó nada, en cambio, le dijo que si no quería problemas era mejor que lo dejara en paz. «¡Puta madre!», pensé, «lo va a picar».
El cholo le lanzó un machetazo, que Will esquivó, y luego otro que apenas alcanzó a rozar su brazo.
—¡Te lo advertí!—, gritó Will en tono colérico, al tiempo que sacaba su revólver y lo descargaba ágil y certero en el rostro. Su enemigo cayó hacia atrás y el machete sacó chispas al contactar el vagón.
Segundos después, los migrantes se acercaron a buscar sus pertenencias, agradeciendo a Will.
—Yo traté de llevar las cosas en paz, pero el maje era terco—, sentenció, más fresco que lechuga.
El cadáver permaneció inerte a la orilla de un vagón hasta que uno de los pasajeros lo lanzó junto a las vías de una patada.
—A los mierdas—dijo—, no se les tiene compasión.
Más adelante, en Sufragio, pudimos darnos un baño en un río y comimos mangos a reventar. Will conoció a una nicaragüense llamada Pati que esperaba el tren junto a su padre.
―Los vamos a cuidar―, prometió Will.
El tramo hasta llegar a Hermosillo nos dejó tan secos que, con el polvo que llevábamos encima, parecíamos muertos. Para nuestra suerte, ya adentrada la tarde, encontramos de donde beber y un rincón sin uso en el que pudimos dormir. Pero Will no durmió, se la pasó toda la noche hablando con Pati mientras su padre dormía. En algún momento me pareció ver que se besaban.
Como era de esperarse, conversar con Margarito después de intercambiar escasas llamadas telefónicas desde que llegamos a este país me trae recuerdos, y aunque no le muestro disgusto, le insisto que estoy a la espera de un cliente, lo que por un momento es inútil para hacer que se calle y se vaya.
―Espero a alguien ―, le digo―. Venderé el último pitbull que tengo guardado en el apartamento.
Margarito me hace dudar de la identidad de mi comprador y mofándose me recomienda, como bien lo había hecho él, casarme con una norteamericana y solucionar mis problemas de legalidad de una vez por todas.
Cuando por fin se pierde por la Second Avenue, se apodera de mí un estado de paranoia y cada vez que observo la puerta principal del café me imagino a un agente de la migra encubierto, encachimbado y listo para arrestarme.
Mientras espero a mi cliente, y la mesera se aproxima con mi segunda taza de café, me hundo de nuevo en los recuerdos.
La primera imagen que tengo de Caborca es la de una casa pequeña, abarratoda con cerca de veinte o veinticinco migrantes. Tres mujeres preparaban la comida para todos, mientras algunos miembros del cartel hacían fiesta con un aire más bien familiar: bebían, reían y hacían comentarios optimistas. Al principio nos sentíamos angustiados, a lo que un ecuatoriano amistoso buscó ayudar:
―No perdemos nada con intentarlo ―, dijo―. El cartel nos ofrece seguridad, guía y con suerte, aunque no es probable, algo de dinero.
Con el paso de las horas, entramos en confianza. Will bailaba música regional mexicana con Pati. Margarito y Colocho fueron sorprendidos con algunas putas pagadas por los anfitriones. Y yo, dominado por el influjo aguardentoso del ambiente, terminé olvidando mis preocupaciones.
A la mañana siguiente desperté salpicado de vómito. Después de un baño frío, el guía de los burros me guio hasta el grupo, donde estaban explicando con lujo de detalles el plan del trayecto. Nos prometieron que al llegar a destino nos darían mil quinientos dólares y nos dejarían en libertad, aunque a decir verdad para aquel momento no me sentía particularmente cautivo.
Manos a la obra, anduvimos por alguna parte del desierto de Sonora con una carga que pesaba entre quince y veinte kilos. A partir de aquel momento mis memorias se confunden con los sueños, pero sí recuerdo con claridad que después de la primera noche la belleza del rostro de Pati se vio manchada por algunos moretones y sus ojos, antes vivaces como gatos, ahora se perdían tristes en el desierto.
―¿Qué te pasó?―, le preguntó su padre.
―Me caí―, contestó, sin dar su brazo a torcer.
También Will apareció con algunos moretones.
En algún momento, uno de los del grupo desapareció.
―El muy culero se rajó―, explicó Will―. Agarró sus chingaderas y se fue; ojalá se lo coman los buitres.
Al segundo día, despacharon de un balazo en la cabeza a un dominicano que minutos antes había sido picado por una serpiente.
―El costeño no iba a sobrevivir―, comentó el flaco―. Le hicimos un favor.
La mesera se me acerca de nuevo y le sonrío, y aunque no me lo pregunta, le digo que para la espera no hay nada mejor que un cruasán y otro cafecito.
Del otro lado de la frontera, en algún lugar de Arizona, cambió el rumbo de nuestras vidas. A la orilla de una ardiente carretera, vimos aparecer dos camionetas blancas que, bañadas por el sol, ofendían la vista. De los vehículos bajaron dos sujetos que parecían norteamericanos y tres de origen latino, todos armados. Rápidamente nos hicieron hincar y nos despojaron de la carga.
―Nos jodimos―, alcancé a escuchar que alguien decía.
Me encomendé a Dios, a la Virgen y los Santos, y luego busqué los ojos de Will, tal vez para culparlo, tal vez para gritarle: «¡Culero, ¿por qué nos trajiste aquí?!». Pero no dije nada, porque cuando estuve a punto de hacerlo, este nos señaló y dijo unas palabras que solo pude comprender hasta después de las detonaciones.
Salgo del café algo molesto, entendido de que el cliente no llegará nunca. Nada nuevo.
Cuando abrí mis ojos, las camionetas blancas desaparecían hacia el oeste. Colocho se había orinado en los pantalones y Margarito no paraba de llorar. A lo lejos, diminutos como figuras de cuadro impresionista, Pati y su padre se dirigían hacia alguna ciudad. Detrás, Will y el flaco se perdían en el desierto.
Acerca del autor

Edwin Antonio García (Tegucigalpa, 1994) | Licenciado en Letras con Orientación en Lingüística (Universidad Nacional Autónoma de Honduras). Posee un Diplomado de Alta Especialización en Diseño de Proyectos Sociales por el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales (ILCS). Cuentista inédito, acreedor de la mención honorífica en el concurso literario nacional «Lira de Oro Olimpia Varela y Varela» (2016), convocado por la Sociedad Femenina de Letras. Su trabajo ha sido publicado en el medio digital «Contra Corriente».
Actualmente, se desempeña como coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH).