Mi tía Mary era «The Chosen One»: en una familia en la cual las mujeres siempre nacen con un espíritu de guerra al clásico estilo de Diana Prince, el arma favorita de mi tía, era su sonrisa. En sus fotos los dientes cuelgan como en el cielo estrellas. Cambiaban los vestidos, los lugares, la estatura, pero nunca la risa y el peinado. En aquellos tiempos usaban una mezcla de entre afro y permanente, como si Marge Simpson y Bob Patinho hubiesen hecho la técnica de fusión con tan mal tino, que en vez de durar treinta minutos, fueron años.
Mi tía era la mayor de todas, pero las arrugas nunca tocaron su piel. Yo pienso que, tal vez, por seguir la precolombina tradición de ser una virgen madre: cuidó de hermanos y sobrinos por igual desde muy pequeña; y eso le habrá dado el tiempo suficiente para que el reloj no le pesase en el tacto. Ella reprendía sin olvidarse que alguna vez fue niño. Cuando me encontraba robándome dulces de la pulpería familiar me regañaba y luego, con una sonrisa, me regresaba el confite, diciéndome que no lo volviera a hacer. Ya en la edad suficiente como para sentir culpa, si lo volvía a hacer sólo me alborotaba el pelo, me hacía mover los productos de un lugar a otro, limpiar las vitrinas, sacar la basura, hacer lo que fuera que necesitara la tienda, y, al final, yo saldaba la deuda del producto robado. Así fue que me volví su asistente honorario, evitándome la burocracia del regaño, cuando quería algo de la tienda le preguntaba a mi tía en qué ayudar y después ella me daba mi premio.
Las veces en que no estaba mi tía, el mercadito vendía menos. Mis abuelos eran los típicos comerciantes que sentían que le hacían un favor a los clientes, así que cuando llegaban, los atendían a regañadientes, y no aceptaban devoluciones: si el huevo se quebraba no se lo cambiaban, si la leche ya estaba vencida, era culpa de ellos por no revisar antes, un foco que no encendía podía ser que el cliente, en su casa, había cambiado el nuevo por uno viejo; y las excusas que recibían de aquel dúo de ancianos amargados eran las mismas que daban para no comprarnos: los huevos siempre estaban rotos, la leche siempre estaba vencida, los focos nunca funcionaban. Mi tía dejó de trabajar en la maquila para hacerse cargo de la tienda; y no fue porque le ganáramos bien, sino porque, en palabras de ella: era un negocio que era nuestro.
«Donde Mary», así decían siempre, nosotros no éramos Los Rodríguez sino «la familia de Mary»; y la familia de Mary siempre se reunía para fin de año. Los tíos medio-hermanos de mi madre llegaban de las aldeas vecinas en las que mi abuelo tenía sus tierras de siembra; y en las que plantó más que sólo milpas. Y llegaban, y mataban cerdos; y los nacatamales eran de a dos o de tres; los primos dormíamos todos en la sala, invadíamos la cocina como batallón, jauría de empujones y risas. Las tortillas jamás tocaban la manta, pasaban del comal al estómago; y el hambre ardía como el fogón a leña, que, para fin de año, jamás se apagaba.
Las madres se turnaban de a dos para hacer las comidas. Y cuando era el turno de Tía Mary siempre se comía de más: “ahí dejalos comer, son sólo niños”, era su argumento perfecto que era capaz de convencer a cualquier jurado, hasta el de mi madre o de mi abuela. En aquellos días ya lejanos, el único alcohol que se pasaba de mano en mano era el que se bebía. Y que se sudaba bailando. Los merengues se posesionaban de la casa de Tía Mary y los primos mirábamos con asombro y risa a las cinco hermanas meneándose como si el aire fuese una especie de entidad de agua en la que las olas dictan las fronteras del cuerpo. Eran las destiny’s child de un pueblo olvidado en la costa norte de Honduras.
Pero las sonrisas y bailes acababan después del seis de enero. Y los tíos regresaban a sus aldeas, mis abuelos, a su amargura, mis otras tías, a Estados Unidos, mi mamá a Tegucigalpa; y mi tía, a la tienda. Nadie la sacaba de ahí, nadie. Nada. Se levantaba a las cinco y cerraba a las nueve de la noche. De lunes a sábado. Nadie podía sacarla de ahí, nadie. Hasta que una vez salió; y la tienda, se quedó vacía.
Y es que aunque hubiésemos querido cerrar la tienda, no era opción. Poco a poco las cosas fueron parando hasta que ya no quedaba nada abierto. Hasta la ciudad que nunca duerme, se aletargó en un profundo y largo sueño. Eso contaba mi tía Paula. Y ni las remesas ayudaban, pues dejaron de llegar porque no había trabajo; y si había, era apenas para que mis tías sobreviviesen. Mi mamá ni siquiera pudo regresarse de Tegucigalpa, y aunque le permitieron trabajar desde casa, los transportes estaban parados. Y aunque el mundo se detuvo no lo hizo mi tía. Hacía canastas básicas y salía de casa en casa a vender, llegaba donde sus antiguos clientes y continuaba vendiendo. Tía Mary no paró, yo iba atrás de ella cargando la tienda ambulante; y a mi tía la recibían con cariño, le ofrecían café, abrían la bolsa de rosquillas que minutos antes le habían comprado a ella. Le ofrecían una, ella aceptaba. Se sentaba, los escuchaba, les hacía algún chiste que los sacara de la melancolía, les preguntaba por los familiares en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en el extranjero. Los reconfortaba, les decía que todo iba a estar bien, que esto había afectado a todos. Mi tía era un aliento de esperanza, los consolaba, como siempre hacía.
Y a los meses es cierto que a Doña Mary puede que se le haya acabado el aire; pero nunca la sonrisa. Mis abuelos ya no están, mi tía tampoco; y mis padres se quedaron en Honduras, a cuidarla por nosotros que estamos fuera. Después de que cerrara el mundo; y el aire fue haciéndose cada vez menos, tal vez la navidad fue convirtiéndose en la ausencia de los que quedaron atrás; y las doce campanadas no son de festejo, sino de luto.






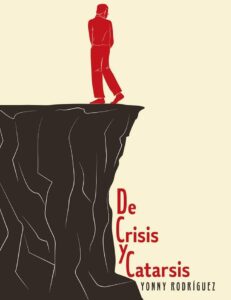
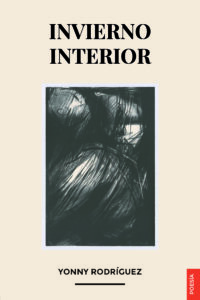

Deja un comentario