Doscientos años han pasado y nación sigue siendo una idea en la cabeza de unos cuantos: una mentira de azul y blanco, a veces rojo, que deambula cada septiembre entre tamborines y maracas, minifaldas y pompones; militares fingiéndose humanos, o de promociones de six-pack que siempre agradecemos a la Cervecería Hondureña. Al menos eso sí es para todos nosotros.
Algunos hablan de Morazán, otros de Lempira, aunque ése no fue hondureño; y Morazán, centroamericano. Ninguno recuerda el himno si no es que hay música de fondo. Para qué recordarlo, si es algo que es nuestro sólo porque nos lo dijeron. Tal vez eso sea ser hondureño. Serlo porque eso nos dijeron que éramos; y es nuestro porque no tenemos otra cosa.
El año pasado daban cincuenta lempiras para ir al estadio, lo que sólo te ajusta para una baleada y una coca. La patria es eso, una baleada y una coca fría. Cuando estás lejos de las tierras catrachas, es lo que más extrañás. Mi patria es una baleada, más nada. Que a veces se come de desayuno, o de almuerzo, o después de la borrachera, frente al Hospital San Felipe o en los antiguos ferrocarriles de la Standard. Benditas las manos de doña Tere’, que con trigo y frijoles, y a veces queso, forjaron una nación, más que el Cacique o que el General. El hambre del hondureño encontró su derrota en aquel manjar tan sencillo como divino.
Y tal vez mi problema es ése: que hablen de doscientos años, cuando la baleada, mi nación, no tiene más de cincuenta. Y me pregunto si la inflación es eso: por cada año, un lempira; y me aterra pensar que, para el tricentenario de la patria, la baleada cueste trescientos lempiras; y los pobres nos quedemos sin nación.
Porque los gringos tienen el hot dog, los nicos y los ticos el gallopinto, los salvadoreños la pupusa, los brasileiros el churrasco; pero la baleada, la baleada es sólo nuestra. Es lo que nos une, lo que somos: una tortilla que abraza maternalmente aquellos granos cocidos, que dependiendo de la generosidad de las manos, o del precio pagado, se desparraman del vientre de trigo y te bendicen los labios. Las mejores baleadas son las de mi madre, y si le preguntan a cualquier hondureño dirá lo mismo.
Son doscientos años, nos dicen, que pasamos de la esclavitud a la minería, de la minería a las bananeras y luego a los callcenters o a salir del país. Un poeta hondureño dijo: el sur se hizo para abandonarlo, y, al parecer, Honduras es el sur más sur del mundo.
Los que ven de lejos extrañan la patria que nunca conocieron, ésa de la publicidad del gobierno: la de una vida mejor, la de Melito de la mano de Xiomita, la de la selección llegar al mundial. Porque sin eso Honduras es un fantasma, una ausencia que sabemos que está sólo por la sombra, ya tatuada en el suelo. Cambian los gobiernos, pero no las promesas ni la angustia o las fronteras, que cada vez son más largas: entre el pobre y el rico, entre Honduras y el mundo.
Y cuando estás lejos, no pensás en Morazán o el Cacique, la bandera o el himno, o en los cincuenta lempiras o los desfiles ni en Mel ni en Juan Orlando: pensás en tu madre. En las tortillas palmeadas de trigo, en vos yendo por la coca, en pedir otra baleada, porque la última no va para el estómago, sino para algo más adentro: para los mineros de San Juancito, para los campeños en La Ceiba, los atendientes en los Call centers distribuidos entre San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Y tal vez ser hondureño sea eso: pensar en tu madre y recordar que sos huérfano.
Porque patria es sólo cuando llega septiembre, y salen las muchachas de minifaldas, rebolando los palitos al son de las maracas y el tambor, el sol que se derrite en la frente de los padres orgullosos, y de los mirones que siempre llegan, para celebrar a la nación que sólo es de unos cuantos; y si bien mostrar las nalgas nunca fue patriótico… Como con los cincuenta lempiras, siempre se agradece. Aunque yo preferiría que le bajaran el precio a las baleadas.






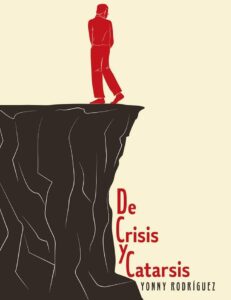
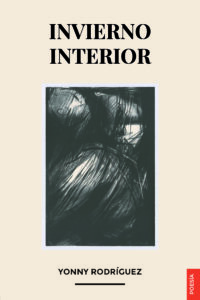

Deja un comentario